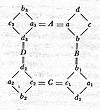Raúl Ortega
Terapeuta de orientación junguiana
Nuestro tiempo ensalza la razón. Se empeña a ultranza en la objetividad radical, parece que no se amilana ante el más crudo realismo, y abandera orgulloso el disciplinado logro de la duda metódica y el escepticismo sistemático. Sin embargo, la verdad es que vivimos sitiados, atenazados, entre poderosos constructos mentales que no dejan de ser crédulos mitos. Se nos imponen como fidedignos modos explicativos de lo real, como legítimos emblemas de ese saber pulcro y exacto que abandera la sagrada ciencia, cuando adolecen de la misma tendenciosa y caprichosa subjetividad que ésta achaca sin contemplaciones a otros modos de nuestro ser creativo, como el arte, la filosofía o la religión. Parece ser que seguimos sin curarnos de este recalcitrante padecimiento, a pesar de los prolijos tratamientos gnoseológicos que durante los últimos siglos nos ha aplicado ese buen doctor que es el pensamiento estrictamente racional.
Voy a sumergirme en un ejercicio que, confieso, me resulta tan atractivo e inspirador como al espíritu de nuestro tiempo: la desmitificación. Puede parecer muy chocante esta afirmación, proviniendo de alguien que tiene su leitmotiv en la exégesis respetuosa de lo mítico, pero en absoluto lo es si comienzo exponiendo la doble acepción de la palabra mito con la que he decidido jugar:
- Historia simbólica, que pretende representar aspectos de la naturaleza humana difícilmente accesibles a la conciencia y contenidos metafísicos en general. El Mito como auto representación de lo Psicoide.
- Historia imaginaria que altera la verdadera naturaleza de las cosas y les otorga una categoría y un valor del que carecen en realidad. El mito como impostura.
Es propio del espíritu de nuestra época entender por mito sólo la segunda definición. De la primera ni nada sabe, ni quiere saber. Yo me voy a convertir en este artículo, rigurosamente, en un caballero de mi tiempo, y voy a hablar preferentemente de mito en referencia a algunas historias fabulosas (léase de sospechosa credibilidad) que sin embargo gozan hoy día de un prestigioso crédito general, como la idea de la tierra plana en la antigüedad, valga esta temeraria y provocadora comparación. Por cierto que ninguna de ellas es una grosera barbaridad racional. Todas tienen un auténtico y genuino peso específico como logros geniales del pensamiento indagador, aunque esta frase me exija cierto acopio de condescendencia. Tampoco fue nunca un pensamiento absurdo mirar el horizonte llano desde una choza y concluir que el asiento de los pasos del hombre es plano. El problema está en creer que ya no debe haber verdades más profundas ni más allá. Pero es un problema que acabamos teniendo siempre, desde hace un par de millones de años atrás.
En otro de mis escritos me ocupo en demostrar que constructos fundamentales de la ciencia psicológica del siglo pasado, de tremendo impacto y calado social, ideas que realmente han cambiado el curso de nuestra historia cultural y política desde entonces y alterado por ende incluso el plano más íntimo de nuestra cotidianeidad, en realidad eran un mito. Sin menospreciar, como apunto arriba, el precioso valor a la vez que tienen, en ciertos aspectos, como consecuciones verdaderamente ingeniosas y hasta brillantes de la historia contemporánea de la razón. En ese caso, donde mi crítica se cierne sobre ciertas teorías archiconocidas de Freud, ocurre algo muy especial. Él es un científico de su tiempo, nuestro tiempo. Como tal, sinceramente comprometido con la tarea de desmitificar, en su acepción más literal: con la luz heroica de la ilustrada Razón, su empeño se afana en espantar del conocimiento todos los fantasmas invisibles e inaprensibles que el Mito convoca a nuestro alrededor. Tuvo que lidiar mucho con el Mito, directamente, pues su objeto de estudio era la mismísima Psique, y si en algún lugar del Cosmos existe un real Olimpo poblado de dioses entretejidos en sus eternas historias, es ahí. No más sea por esta inmediata cercanía al núcleo infeccioso primordial, Freud padeció algo así como una conversión saulina, pero a nivel inconsciente. En realidad, debemos usar mejor la expresión posesión que conversión para estos casos. Lo mítico le obsesionaba, bastante más de lo que era capaz de psicoanalizarse en sí mismo, evidentemente (esa tarea le correspondió a su también obsesionado pupilo Jung). Como científico comprometido con su pura raza, logró reducir la enormidad mítica del Edipo a una expresión minimalista, razonablemente materialista y acorde al espíritu de su tiempo, pero incluso en esa ridícula dimensión, tan impropia para un mito semejante, no pudo desprenderse de él, y acabó convertido en la piedra angular de toda su ciencia y filosofía. Edipo guió su pensar, su pluma, ejerciendo exactamente la función que el Mito tiene la prerrogativa de ejercer: guiar detrás del escenario al títere de la razón. En general, lo mítico se expresó una y otra vez a través de su obra enmascarado torpemente aquí y allí tras la forma de consecuentes y razonables teorías científicas, como aquella cosmogénesis suya alrededor de la horda primitiva y el padre primordial, que, pretendiendo ser (entre otras cosas) una explicación desmitificadora del nacimiento de la religión, es un hito de la inspiración creadora arquetípica más genuina y universal de la Humanidad, y una poderosa prueba de la realidad y la rabiosa actualidad de eso mismo. En la dimensión que el embudo científico de Freud le permitió, el Edipo es como una cabeza reducida jíbara. Igualmente inerte y seco. Con esta mutilación, como teoría explicativa de dinámicas psíquicas, un mito, ahora con minúscula, sin más. Pero, gracias a esta forma en apariencia inocua para nuestra cultura, pasando así inadvertido a la censura del paradigma actual, se inoculó de nuevo, después de siglos de latencia e hibernación, en el espíritu global de toda una sociedad, y recobró virulenta aunque subliminal actualidad, vagando ubicuo entre nosotros aunque constreñido y desfigurado en su esperpéntico traje nuevo.
Es así como en este caso, como dije tan especial, el cruzado desmitificador al servicio del sentir de su época se transforma sin embargo en un re-mitificador encubierto de su sociedad. Dicen del diablo que adquiere más influencia y poder cuando logra convencernos de que no existe. Freud pareciera haber pactado con un diablo así. Sonámbulo, ebrio, abre las puertas de Troya (¿o decimos de Tebas?), que luego Jung atravesará a lomos de una yegua preñada del paradigma deconstructivo del post-cientifismo actual. Mejor, diremos futuro.
En esta ocasión mi objetivo es diferente. Soy consciente de la extralimitación que voy a cometer, introduciéndome en el pantanoso espacio de la Epistemología para especular con materias distintas de la Psicología. Pero quiero realizar un rito de paso, un tránsito, que nos conduzca suavemente desde esta disciplina a la Ciencia en general, que es mi propósito esta vez. Usaré para ello la celebérrima anécdota del químico Kekulé:
En una reunión honorífica allá por el 1890, el descubridor de la estructura molecular del benceno expone públicamente, 25 años después de publicarlos, que los descubrimientos fundamentales de su carrera han sido sugeridos siempre por ensoñaciones y visiones, y no tanto por el prolijo trabajo deductivo:
Aprendamos a soñar, caballeros, y así quizás conozcamos la verdad. Pero librémonos de publicar estos sueños antes de que hayan sido examinados por nuestra inteligencia despierta. Dejemos colgar la fruta hasta que esté madura. La fruta verde no es provechosa para quien la cultiva y hace daño a quien la toma.
La visión, presumiblemente en estado hipnagógico, del poderoso símbolo del Uroboros, la serpiente que devora su propia cola, lo condujo de la mano hasta el descubrimiento de la estructura anular del benceno. Como en el caso de Freud, tenemos a un investigador que, no por más comprometido con la racionalidad a ultranza de su tiempo, está más alejado del núcleo universal creativo y vital que es el Inconsciente Colectivo, el archivo akásico de las imágenes-motor primordiales. Las epistemologías modernas poco pueden decir frente a algo así. Necesitan mantener su jurisdicción dentro de los límites de una lógica empirista y la razón práctica como ejercicio consciente. Sólo pueden agradecerle al eterno Uroboros su aguda, perspicaz y certera inspiración. Si me permito hablar de un modo metafísico (lenguaje prohibido por la epistemología en vigor), diría que el arquetipo del Uroboros, desde el infinito Arriba, macrocósmico, se coloca motu proprio en conexión con una instancia pequeña y concreta donde se refleja en el ínfimo Abajo, microcósmico: la molécula de benceno. Él mismo se reduce, para aplicarse concretamente a esa pequeñísima y particular situación. La idea religiosa concomitante con esta experiencia de sueño y laboratorio es la de Dios como punto infinitesimal, monádico, y a la vez contenedor de toda la extensión infinita universal. Estas mismas ideas subyacen, obviamente, en todas las teorías holográficas que tan familiares se nos han hecho hoy. Si Kekulé se extralimita, se preocupa del “psicoanálisis” del Uroboros en sí, no de su reflejo en su reducido y especializado objeto de trabajo, y acaba deduciendo que el Arriba es como el Abajo, no al revés, y que por tanto el Uroboros no contiene más vida ni más realidad que la representación icónico-artística de la molécula del benceno, acaba haciendo con su arquetipo patrón exactamente lo mismo que hizo Freud con el suyo, y cometiendo el mismo traspiés. No ocurrió; «sólo» tuvo lugar el enorme, efectivo y veraz avance para la Química que su descubrimiento fue. En efecto, entendido de un modo completamente distinto a como lo entiende el Psicoanálisis, el “abajo” del Edipo puede darse entre un niño, su madre y su papá, enlazados como una molécula química, aunque esta sea precisamente una de sus formas más pobres y menos representativas. Tiene muchos “abajo” más. Mil formas contiene el mundo de la manifestación. El “arriba” es el Yo, el Anima y el Sí-mismo, en su aspecto Saturnal, aunque, seguramente, eso sea, a la postre, una concretización particular más. En descargo, tengo que decir que es mucho más difícil equivocarse cuando el objeto de investigación responde sumisamente a los aparatos de medición de un laboratorio, tiene una reconocible y establecida extensión y es contrastable repetidamente. En definitiva, es un objeto manejable de estudio. A la Química y a Kekulé les bastaba con aplicarse en la parte del problema más “sencilla” de responder. La Psique, sin embargo, se extiende hacia lo concreto y palpable, lo microcósmico, tanto como hacia lo infinito y su intangibilidad. Como si no fuera ya frustrante que el objeto de investigación se corresponda con el sujeto que investiga, para usar las imágenes arquetípicas como referencia de los fundamentos psíquicos, o cualquier otra metodología legítima de exploración, hay que estar paradójicamente ascendiendo y descendiendo a la vez por los laberintos de Psique, con un pie en los sótanos del materialismo empírico y otro en la metafísica. Cómo no errar si en tales condiciones con tan extraordinaria facilidad podemos tomar una parte por el todo.
La mitología positivista y un Olimpo vienés
Pero, por otro lado, la trascendencia anímica, moral y espiritual (es decir, todo aquello verdaderamente importante -¿o no?-) del descubrimiento meramente técnico científico en sí es, y tiene que ser, nimia. Obviamente, pues su objeto de interés ni es anímico, ni moral, ni espiritual. Su objeto de interés es por definición inmanente, no trascendente. Es por ello que el impacto cultural (en el sentido más amplio) de las aseveraciones de la psicología freudiana ha sido profundo, mientras la química orgánica ha sido “sólo” la causa principal de la reestructuración (¿o debería decir desestructuración?) de nuestro paisaje y medio ambiente.
El positivismo comtiano, desde su nacimiento en el siglo XIX, pretende sin embargo reducir lo anímico, moral y espiritual a elementos secundarios y epifenoménicos desde la supuesta realidad irreductible de los objetos de interés, siempre externos y referidos a los sentidos, para las ciencias naturales. Veámoslo con profundidad: se trata de convertir lo trascendente en un derivado de lo inmanente, con la esperanza de que lo trascendente (que es ineludible y consustancial factor de lo humano, también del positivista) pueda ser pesado y medido en un laboratorio de Física o Química. Yo también llamaría a esto llanamente optimismo, mejor que positivismo. Un optimismo progresista, por supuesto imbuido de las ideologías madre de cuyo seno nace, la Ilustración y la Revolución Francesa, con sus ánimos populistas de recortar todo lo que sobresale, desde la cabeza del rey a las grandes ideas abstractas, para hacerlo todo a la postre asequible al pueblo llano. Lo alto y profundo va a tener desde entonces para la corriente principal de la Filosofía de la Ciencia la peyorativa sospecha de “aristocrático y antidemocrático”. Lo contante y sonante siempre es más comprensible, y siempre está por tanto al alcance de todos. Lo que se puede pesar y medir, se puede repartir. Marx es un socializador de la economía. Comte pretende serlo del conocimiento. En el fondo, ambos parecen adorar la sencillez cotidiana, en perjuicio de lo abstruso, complejo, selectivo, esquivo y raro, aunque ellos mismo sean ejemplo de lo irrepetible, lo extraordinario y lo sin par. Es válido lo que ocurre cada día, a la vista de todos, y esa es la fenomenología de lo cotidiano, la realidad del populacho, con sus verdades…del barquero.
Pronto llegó el balance de resultados a la conclusión de que las meras Ciencias Naturales y su método poco lograban aportar por sí solas acerca de la psicología y la sociedad, y poco colaboraban en la fundamentación espiritual y moral de la Edad de Oro científica que el mismo Comte preconizara. Frente al impulso teleológico tan progresista del filósofo francés, la realidad analizada desde el prisma positivista parecía sólo devolver inercia, apatía. Ni rastro de los fundamentos anímicos propios de un individuo o de una nación. La materia siempre ha reaccionado “negativistamente” ante las exigencias positivistas en torno a las Humanidades. Así, la Hermenéutica alemana reacciona tempranamente contra el positivismo tratando de exigir un método de estudio más apropiado, al menos para las ciencias sociales, más allá del propio de las ciencias físicas, y una ponderación también de los hechos internos, no sólo los externos, en aquellas cosas que lo reclamaran. Sin embargo, la fascinación del resto de los teóricos ante la explosión tecnológica, en incremento exponencial desde hace siglo y medio, fascinación que aún perdura, no permitió que estas quejas fueran seriamente tenidas en cuenta. El poder y la efectividad de la Ciencia Natural caen por su propio peso. El Círculo de Viena, la Filosofía Analítica, las cruzadas de Bertrand Russell y las aportaciones de su discípulo Wittgenstein son algunos de los eslabones de una cadena de oro que hunde su profunda influencia hasta nuestros días y da expresión al espíritu de toda una época, ese que sigue marcando el carácter principal de la Ciencia, tal y como la entienden sus acérrimos defensores, y tal como a ella misma le agrada aún mostrarse. Después de atravesar multitud de correcciones, acotaciones, puntualizaciones, y embadurnarse hasta la médula de mil y un exquisitos debates escolásticos sobre la veracidad y falsabilidad de las proposiciones, inferencias, deducciones e inducciones, además de un Einstein, la Física Cuántica y el Apolo XI, su paradigma sigue siendo fundamentalmente positivista.
Ya sabemos que una de sus principales características es confiar tan sólidamente en que “la verdad está ahí afuera”, que la primacía del objeto adquiere tal intensidad que incluso se espera de él que informe de todo lo relevante del sujeto. Secretamente, o no tanto, se espera que la Física y la Química cumplan también las funciones de la Psicología, o, en su defecto, la Medicina y la Biología. Es lógico: si el paradigma da por sentado que el análisis de todo lo real va a acabar siempre encontrando constituyentes materiales, qué va a estudiar mejor esos constituyentes que las ciencias especializadas en ellos. Karl Popper, otro de los pilares de la filosofía científica actual, considera al Psicoanálisis como pseudociencia, y este es un hecho que sienta un precedente muy interesante para el hoy agrio debate entre escepticismo y paraciencias.
Estas son las causas por las que las Ciencias Sociales, tironeadas todo este tiempo en mitad del debate, permanecen sin tener una posición clara en el marco de la Ciencia contemporánea. Son consideradas materias menores en relación a sus insignes hermanas mayores. Popper, cuando critica al Psicoanálisis, lo hace confrontándolo con la Física. Pero lo que hace entonces, en realidad, es confrontar los objetos de estudio. El resultado de este dislate es que la psique, el alma, acaba cayendo entre los trastos de la pseudorrealidad. Hoy observamos atónitos la tremenda duda que plantea nuestra sociedad sobre la legitimidad de la Psicología como verdadera ciencia al existir paralelamente una Psiquiatría en la Medicina. Este estado de cosas se ve aún empeorado por otra premisa fundamental que impone el paradigma, entreverada con la anterior: el rechazo frontal y absoluto de cualquier formulación metafísica, en tanto lo metafísico se significa como imaginario, caprichoso e irreal. Si alguna disciplina puede ser acusada de tener trato cotidiano con la imaginación y el capricho es la Psicología. Otro de los resultados directos de este estado de cosas es que tanto los filósofos de la ciencia como los mismos científicos naturales suelen padecer un grotesco analfabetismo psicológico, que hace aparecer como ridícula toda su pretensión y esfuerzo en pos de las verdades universales.
La Filosofía de la Ciencia, proscribiendo la Metafísica, salvaguarda el pensamiento científico de todo concepto carente de falsabilidad, considerando lo no falsable como irreal. Es decir: aquello que no puede ser medido por su infalible metodología, no existe. Esto sigue siendo una herencia de aquella victoria que se acabó dando en el seno de la Ilustración, y que perdura hasta nuestros días, del empirismo sobre el racionalismo. En este contexto me gustaría traer a colación a Kant, para mi un paso por delante de unos y otros, y su significativo gesto al recuperar nociones metafísicas en su Razón Práctica después de haberlas despreciado en su Razón Pura. Bien podría haber dicho aquello de “…Haberlas, haylas”. Esta necesidad de entenderse con la Metafísica por parte de la Filosofía es consustancial a ella misma, se entienda a sí misma o no. El empirismo, el escepticismo y otras ilustradas disquisiciones son ingeniosas y talentosas maneras de filosofar, pletóricas de brillantes chispas que deben ser siempre aprovechadas. Pero al filósofo le corresponde hacer baluarte de la intuición, no sólo de la razón y los sentidos. “Razones tiene la intuición que la razón no entiende”. Intuición que le capacita y le obliga a entenderse siempre con el a priori de las categorías del conocimiento, los universales y las imágenes primordiales, que son el contenido de aquello que llamamos Metafísica. Es muy importante, además, tener en cuenta que las facultades abstractivas del pensamiento, sin las cuales no es posible ni la filosofía racionalista, ni la empírica, ni la Ciencia, ni el pensamiento en general, están íntimamente relacionadas con las facultades cognitivas metafísicas. Esto se hace muy evidente en la Física, como veremos después.
Al fin y a la postre, la influencia fáctica y práctica de lo metafísico se evidencia incluso mayor que aquello que denominamos mundo real, de tal modo que incluso ahí donde se pretende negar su existencia, por supuesto, persiste. Kuhn, que puso de moda el término paradigma para hablar de las secretas y ocultas inclinaciones que tenían las teorías y descubrimientos en según qué períodos, nos estaba llamando la atención al hecho de que difícilmente se extienden los conocimientos fuera de un marco restringente que, en último extremo, es metafísico. “Nada hay en el entendimiento que no estuviera antes en los sentidos”, “la última realidad del Universo es material”, “el conocimiento más elevado es el científico empirista” o incluso “la metafísica es una falacia”, son, por ejemplo, argumentos metafísicos. Es decir, tengamos presente que el mismísimo Método (desde ahora usaré la mayúscula para referirme a “método positivista”) descansa en argumentación metafísica. No sólo no quiere, no puede ponderar nada de esto, porque se le ha vuelto inconsciente. Sin embargo, los paradigmas cambian, se transforman. El estrato metafísico está vivo, es evolutivo, mutante, como su contraparte física. La Física, la “niña mimada” de la epistemología actual, es por antonomasia un entramado conceptual donde lo metafísico y lo propiamente físico son inseparables, unidos sin discontinuidad por lo abstracto. Sus gigantescas categorías de Tiempo, Espacio, Energía, Número, ¿a qué entorno cognitivo pertenecen en realidad? ¿Son sensaciones, abstracciones, concepciones metafísicas? Pues bien, en las transformaciones paradigmáticas de la idea de Tiempo que se han ido sucediendo en los últimos siglos podemos apreciar el bellísimo juego dialéctico que se da entre lo metafísico y lo físico, entre la filosofía y la ciencia, entre la intuición y la razón, lo abstracto y lo concreto: en Newton aparece sólido como una roca, en su intangibilidad; una Idea racional pura, Dios mismo según nos dice él. Un valor absoluto y, más que abstracto, abstraído de la Creación. El padre de la física descubrió las leyes sin otro método que estar a caballo siempre entre la metafísica y la experimentación. Su legado es una ciencia utilitaria, práctica, efectiva; positivista como la que más. En Einstein se transforma en una sustancia mucho más concreta. Se cosifica. Se deforma, y lo que se deforma tiene forma, y eso es propio de lo material y sensorial. Paradójicamente, el Tiempo de Einstein es más difícil de concebir. Igualmente invisible, intocable. Y continúa hasta hoy el intercambio íntimo entre la filosofía metafísica y el laboratorio alrededor del concepto de Tiempo, a través de la Mecánica Cuántica, la Teoría de Cuerdas… ¿Qué es, en estas magnitudes, real o irreal?
La física newtoniana, que pasa sin problemas todos los exámenes de falsación del Método, que en la aplicación tecnológica cotidiana demuestra su predictibilidad y verosimilitud, y que seguiría siendo nuestro modelo de realidad física si Einstein no se pone a imaginar tonterías en su juventud, demuestra la incapacidad del paradigma aún reinante para detectar la diferencia entre consenso científico, utilidad tecnológica, percepción de los sentidos y auténtica Realidad. Afortunadamente, la creación científica, como toda otra creación, es capaz, si se atreve a hacer uso de su libertad espiritual última, impere el paradigma que impere, no sólo de crear mitos falaces, sino de romperlos también.
Una de las ocupaciones favoritas de la epistemología moderna son las “redadas” lingüísticas, tratando de “limpiar, fijar y dar esplendor” al lenguaje que se usa en Ciencia. Aunque no se llega a tanto como a admitir abiertamente el comprometedor plano subjetivo del lenguaje, pues se considera una herramienta objetiva de la razón, como un microscopio, siendo ésta a su vez un instrumento universal esencialmente independiente del actor humano, este contumaz empeño en el análisis lingüístico delata por primera vez una tímida preocupación por el sujeto, no más sea por su funcionalidad como máquina de cálculo. Mientras la recalcitrante extraversión del epistemólogo sigue dando por sentado que el lenguaje puede y debe ser un espejo fiel de la realidad, y que sólo necesita un buen pulido que lo libre de sus defectos subjetivos, nosotros podemos seguir criticando su exceso de ingenuidad metafísica (inconsciente): la equiparación de las estructuras formales de las lógicas matemáticas o lingüísticas a las estructuras de la realidad última exige una prueba de fe. Como puso de relieve el mismísimo Wittgenstein, las matemáticas son una tautología cerrada en sí misma que no tiene de por sí ninguna consistencia real. En efecto, en ningún lugar del Universo físico vamos a encontrar un triángulo con un ojo en medio, pero es que ni siquiera vamos a encontrar ningún triángulo euclídeo en sí. Tenemos que decir que los lenguajes, todos, pertenecen a las estructuras cognitivas subjetivas, antes que a ningún otro “lugar”. Alguien puede levantar la voz otra vez para recordar las reflexiones kantianas: lo esencial que sabemos de la realidad es nuestra propia interpretación. El lenguaje es el espejo de nuestras categorías gnoseológicas. Si nos ponemos extremistas, de otra cosa quizás ni podamos, ni necesitemos saber.
Reinterpretando la realidad
Tratemos de analizar ahora un fenómeno en toda su espléndida complejidad bajo un paradigma alternativo. Intentemos mantenernos al margen de prejuicios sobre qué es real, irreal, válido o inválido. Traigo de nuevo a colación a nuestro eventual conejillo de indias, Kekulé, y a su anécdota. Ya sabemos sobre la íntima relación que existe ahí entre el objeto material, cotidiano, sólido y palpable, el benceno, y ese otro objeto más esquivo, huraño, misterioso y raro, que es el contenido de la ensoñación. Ya sabemos de la relación estrecha entre el inconsciente, los sueños, el estrato metafísico y filosófico del descubridor y su personalidad consciente de explorador positivista, centrado en los puros misterios de la materia, y cómo se ha producido el trasvase de información de un lugar al otro para producir el consabido “Eureka”, esa auténtica alma mater de todo investigador. Ahora es momento de diferenciarlos.
El camino que tomó Kekulé a partir de este hecho nos lo cuenta cualquier libro de Historia. Como dije, tardó 25 años en confesar lo ocurrido. Ocultó esta parte del informe sobre su descubrimiento porque, obviamente, al Método no le interesa, y él no podía tener sino esa misma opinión (posiblemente fuera la ebriedad de la fiesta lo que relajó su prudencia). Lo importante, lo trascendental, estaba hecho. Se había desvelado el misterio químico de una sustancia más, y, aunque se trataba de partículas infinitesimales, era un paso de gigante para la Humanidad. Desinteresándose por el hecho global en sí, nuestra epistemología podía seguir postulando que el Método sólo necesita para producir avance en Ciencia de las egregias facultades de razonamiento consciente del investigador y un misterio material bien atestiguado por las funciones sensoriales de éste, quizás ayudadas por sus aparatos de medición. Una vez más, sólo se trataba de eso: razón y empirie. Todo va bien. Continuamos en el paradigma dorado de la Ilustración, sin ningún motivo para abjurar de él.
Imaginemos ahora que Kekulé toma la otra alternativa: interesarse activamente por su visión. Esta aparece ante él como un hecho, podemos decir, incluso, igualmente objetivo, involuntario. Como la existencia del benceno, es un acontecer fenomenológico también. No está afuera, no ha sido percibido por la sensación. Procede de algún lugar de “ahí adentro”, atestiguando que hay más cosas por ahí detrás que la sola razón. O incluso el propio yo. Con el mismo talante científico, ni más ni menos, podía haber volcado sus inquietudes investigadoras en este suceso y haber comenzado, quizás, un camino que podría haber desembocado en grandes aportaciones a la investigación de lo inconsciente, antes que Freud. Su formación como químico le habría podido impulsar a realizar profundas críticas al empirismo radical del Método, proponiendo un postulado alternativo de los fundamentos gnoseológicos de la Ciencia que se adecuaran con más verosimilitud a la realidad, otorgándole mucho más peso a la interrelación sujeto-objeto. Su prestigio le habría garantizado una gran repercusión en esta tarea.
Siguiéndole la pista al Uroboros, interesándose por la hermenéutica del símbolo, hubiera encontrado sin lugar a dudas la punta del hilo dorado que lo llevaría a reencontrarse, dando un salto hacia atrás por encima del espíritu de la Ilustración, con los antecedentes filogenéticos de su propia profesión: la Alquimia. Entre esos legajos habría encontrado no sólo uroboros, matraces y hornos por doquier, todo a lo que ya estaba profundamente familiarizado, sino un sinfín de monstruosas ensoñaciones más, a las que él no trataría ya como “abominables productos de la patología metafísica”, sino, por propia experiencia, más bien como genios creativos deseando encontrar al filósofo que necesitase inspiración para avanzar en la Ciencia o, cosa que ya a estas alturas Kekulé habría comprendido, en algo quizás más importante: la Gnosis. Pues la madre Alquimia, a diferencia de la Química, aún no ha espantado del laboratorio a esa materia prima fundamental que es el alma, que contiene al Cosmos, y participa de la sustancia esencial de todas las concreciones, las abstracciones, las ciencias naturales, las sociales y de aquello que llamamos metafísico.
En efecto, que la imagen visionaria que tuviera fuera precisamente un Uroboros no sólo se explica teniendo en cuenta el correlato geométrico circular. También debe resultarnos altamente significativo que un problema químico se resuelva con una imagen tópica de la Alquimia. Difícilmente esto podría parecernos casual. En realidad, si atamos todos los cabos, nos damos cuenta que el químico había llegado hasta un problema que, aunque inconsciente para él hasta el momento de la resolución, giraba alrededor del Círculo (válganos la redundancia), que escribo ahora con mayúsculas porque se trata de otra tópica representación en la historia del espíritu y la mística: el Uno, Dios, el Centro, el Alma, la Totalidad. En nuestra muy alternativa psicología de los arquetipos diríamos que es el más frecuente símbolo representativo del Self. La vida de Kekulé estuvo centrada en un mandala atómico. Al mismo Jung le resultó siempre significativa la química orgánica como uno de los más directos correlatos psicoides de lo Inconsciente Colectivo. No podía ser de otra manera, cuando él mismo comparaba a menudo los procesos psíquicos profundos con procesos químicos orgánicos y cuando la misma “fórmula” que él expuso como resumen total de los procesos psíquicos trascendentes parece una molécula orgánica:
El alma, el anima, es, tautológicamente, el atributo de lo animado, y la química de la que Kekulé es patrón, todos sabemos que está referida directamente a la biología. En definitiva, tenemos un caso paradigmático donde se engarzan de un modo muy compacto contenidos profundos desde lugares diversos, donde confluyen sincrónicamente distintos fenómenos y significados, sus ciencias correspondientes y, a la postre, diferentes gnoseologías. El caso Kekulé ciertamente es un mandala holográfico.
Retransitando la Historia
Así como desde su encrucijada nos hemos atrevido a caminar históricamente hacia atrás, hasta encontrar otros modos de entender lo real y su conocimiento, vamos a hacer ahora el recorrido inverso, lo que, estoy seguro, nos capacitará a entender mejor la historia de nuestro espíritu desde la Edad Media hasta aquí. Será, como antes, a paso muy rápido.
La Alquimia medieval europea florece en un caldo de cultivo espistemológico donde la autoridad del proceso cognitivo platónico va cediendo protagonismo al más empírico aristotelismo. El valor del saber puramente intuitivo, la realidad de los universales, los abstractos y la metafísica, van cediendo terreno a la valía de los nominales, la experimentación y la naturaleza sensorial. En esta tierra media, la Alquimia halla su lugar propio. En su laboratorio de ciencias naturales el alquimista, ajeno aún a estrictos corsés empiristas, y aunque de muy buena fe aplicado a la solemne tarea de descubrir las realidades físicas con el mejor talante aristotélico presente en él, constantemente es asaltado por grandes visiones platónicas, metafísicas, acerca de las realidades y de las últimas verdades. Su razón práctica no tiene método doctrinal al que acotarse. Se enfrenta, solo y aislado como científico, a profundos misterios. Sus referencias profesionales son la producción de colegas que estaban en las mismas condiciones que él, constatando los mismos procesos. Es ahí donde la intuición se antepone a la razón, y ocurre lo que ya sabemos le ocurrió a Kekulé, enfrentado él también a un misterio suficientemente sugerente. El laboratorio se acababa llenando siempre de serpientes, unicornios, monstruos andróginos, misterios de unión y transformación. Pero, como ya sabemos nosotros, estas “entidades” más allá de la física están preñadas de efectiva y valiosa información. Esto no lo dudaba ni por un momento el alquimista, que, recordemos, habita aún en una tierra media epistemológica, entre Aristóteles y Platón, con bastante más pie dentro del espíritu de la Edad Media que en aquel que será el motor de la Ilustración, y, por ello, incluso apadrinado y amecenado por la Iglesia, al menos durante su primer siglo de eclosión. Esta información era a veces muy provechosa en el avance puramente científico, en el conocimiento de las materias en sí, y siempre riquísima en el conocimiento de la realidad espiritual. Lo que realmente ocurre en un contexto así es que el alma en su plenitud se encuentra a sus anchas. La curiosidad y la avidez de saber del alquimista le dan el pie necesario a su expresión, y la amplitud del contexto desencorsetado con el que se encuentra le permite contar todo lo que le apetece acerca de lo que le resulte más relevante de ella misma y del mundo. Hoy diríamos que es un entorno ideal para la manifestación de lo psíquico e inclusive de lo psicoide. El laboratorio alquimista es una habitación encantada, una máquina fructífera de producir espiritualidad natural. En él podemos incluso dar cuenta de la evolución teológica que viaja desde el animismo ancestral a las organizaciones religiosas modernas, ya que el alquimista recuperaba en su laboratorio al pitecántropo que vive dentro de todos nosotros, al pagano, y estos se confrontaban al erudito personaje cristiano de alta cultura y educación que el filósofo alquímico solía ser.
Siendo el alma la prerrogativa de la vida, difícilmente podemos despreciar nada de lo que nace espontáneamente de ella como trivial. Sólo una doctrina dogmática empirista podría censurar la importancia de algo así, o huir tanto de esto que lo perdiera de vista, lo que me hace recordar aquella exquisita parábola donde un hombre está seguro de caminar solo por la playa, pues sólo ve las huellas en la arena de un individuo al mirar tras de sí, hasta que se percata de la presencia de alguien más, que lo lleva en brazos. El alquimista aún está lejos de obviar la trascendencia de una imaginería y un ideario que nacen desde lo trascendente y a ello quieren reconducir. En una natural evolución monoteísta, su doctrina acaba convergiendo hacia un punto de importancia crítica, que es la Piedra Filosofal, centro de la Obra. En su condición “duplex”, como el mercurio, la Alquimia acabó abiertamente enfrentada al problema latente en su seno de si el Oro Filosofal era platónico, aristotélico, o podía seguir concibiéndose como ambos a la vez. Y este dilema está en la base de los cataclísmicos cambios de nuestra sociedad desde la Edad Media hasta hoy.
Lo místico, lo platónico, siempre se presenta ante los hombres como teleología. En la esencia de las concepciones metafísicas está la necesidad de la evolución, la transformación, el progreso, ante los que el hombre tiene que enfrentarse con esperanza. Sí, en efecto, he aquí de nuevo el problema de la fe. Cuando en psicología analítica hablamos de Individuación traemos a colación un proceso de desarrollo. Un viaje, que, como todo viaje, tiene puertos, metas, objetivos. Por supuesto hay quienes están bendecidos con la virtud de encarnar el tópico de “lo más importante del camino es caminar”, pero, por un lado, esa virtud se pierde siempre en la nigredo, el túnel oscuro del viaje, que sólo vive como positivo la esperanza de que la albedo pronto llegará, y, por otro lado, lo habitual es que el ser humano como viajero sea bastante impaciente. En general, podemos decir que todas las eras puramente metafísicas, mitológicas o religiosas de la Humanidad se terminan por el inconveniente que suponen la decepción y la desesperanza.
La historia de la Alquimia es el relato de un fracaso y una decepción, que no lo son tanto, y la de un éxito, que la cruda Historia desmiente. Como hemos visto, y no podría ser de otro modo, la fuerza motivadora de los símbolos e ideas alquimistas es gigantesca. Se trata de una metafísica, o una mística, de un nivel muy puro, muy inmediato. No nos podemos imaginar al adepto con su Obra en otro estado que el arrobamiento. Echemos un vistazo al decálogo del alquimista propuesto por Alberto Magno:
- El alquimista debe ser discreto y silencioso; no revelará a nadie el resultado de sus operaciones.
- Vivirá en una casa particular, lejos de los hombres, en donde haya dos o tres aposentos destinados exclusivamente a sus operaciones.
- Deberá ser asiduo, paciente y perseverante.
- Establecerá meticulosamente la duración y el horario de su trabajo.
- De acuerdo con las normas del arte, hará la trituración, sublimación, fijación, calcinación, solución, destilación y coagulación.
- Utilizará sólo recipientes de vidrio o vasijas barnizadas para evitar el ataque de los ácidos.
- Deberá poseer suficientes medios económicos para atender a los gastos de sus operaciones.
- Sobre todo, deberá evitar las relaciones con los príncipes y los señores, ya que éstos pretenderán, primero acelerar su obra, y luego le reservarán los mayores tormentos si fracasa, o le recompensarán con el encarcelamiento si triunfa.
Queda claro el ambiente anímico en que estaba imbuido el adepto. Devoto por demás. Pero, mientras la pura mística y la Gnosis se satisfacen en el saber por el saber, y en la plenitud anímica por la plenitud anímica, el alquimista en su paradójico mundo entre cielo y tierra estaba convencido de convocar grandes milagros en la materia. Sólo los charlatanes, que en toda disciplina pululan, se esmeraban en buscar el oro por el oro. El paradigma real de la Alquimia es el mismo de la Gnosis, como no puede ser de otro modo: redimir al Espíritu atrapado en la Materia. Pero, mientras el gnóstico considera en esto principalmente la perfección del alma, el alquimista además espera una perfección de la materia. Mientras que en la Gnosis rige un desprecio del mundo, la Alquimia quiere ayudar a la nueva venida del Mesías a la Tierra, a que se multipliquen los peces y las aguas se hagan vinos. Esta simpatía por la materia y la naturaleza, propias de su mitad aristotélica, es lo que va a garantizar su supervivencia posterior, cuando se transforme en físico, médico o químico. Pero ahora estamos aún en el siglo XIII, eclosión de esta disciplina, y cuenta con el mecenazgo de la Iglesia porque es la comunidad cristiana entera, y no sólo el alquimista, la que lleva ya varios siglos muy impaciente esperando la Segunda Venida. Cualquier ayuda, es poca. Sin embargo, transcurrió todo un siglo sin que públicamente se constatara ningún éxito en este sentido. Si el alquimista había conseguido algo, se lo guardaba para sí y a la feligresía hambrienta no le servía para nada. La apertura optimista de Tomás de Aquino a las ciencias naturales no había obrado milagros tangibles, que eran los que todos esperaban. El mundo parecía estar cada vez más alejado de su Dios, y perdía esperanza a pasos agigantados. La Iglesia, decepcionada por un lado, y, con seguridad, suspicaz por otro ante la idea de que el alquimista, como el antiguo gnóstico, fuera un hereje incubando ideas religiosas propias, declara prohibida la Alquimia en 1317. A partir de aquí, aunque anacrónicamente, las transformaciones del paradigma gnoseológico en la sociedad en general correrán paralelas a las de la madre de las ciencias químicas. Con el tiempo, no sólo en la Iglesia, sino en toda la comunidad y dentro de la disciplina misma la esperanza en el milagro literal alquímico se fue perdiendo. El logro místico también perdió popularidad, pues la vida de la mayoría de los alquimistas parecía seguir siendo “humana, demasiado humana”, y eso era la mayor prueba de que como acercamiento a Dios, también era un fracaso. Se esperaba algo más fastuoso y demostrativo de la unión mística que eso que el Zen muestra en su “antes de la iluminación traer agua, cortar leña. Después de la iluminación, traer agua, cortar leña”, así que los aspectos positivos de la alquimia mística fueron fácilmente pasados por alto…excepto por quien los obtuvo. Pero ese siguió trayendo agua y cortando leña, sin mostrar al público nada más. Sólo alguna individualidad por aquí y por allá había logrado entender y asimilar la verdadera dimensión del asunto, y fueron estos los que permanecieron aferrados a esa forma de comprender la disciplina, separándose cada vez más del aspecto empírico científico y fundando sus propias órdenes ocultistas y herméticas de corte netamente espiritual, iniciático, que en adelante conformarían una facción mínima y marginal de la sociedad. A ellos les correspondió atrincherarse tras la declaración “Nuestro oro no es el oro vulgar”, conscientes plenamente ya de que su empeño era místico-gnóstico, platónico, no materialista. Definitivamente segregados del paradigma popular alquímico, la búsqueda del oro literal, o sea, vulgar, como prueba tangible de la perfección unísona alcanzada en el Espíritu y en la Materia. De ellos ha permanecido hasta hoy una saga, de número meramente anecdótico, de ambiciosos extemporáneos que siguieron buscando en la Piedra una gallina milagrosa de huevos dorados, pero el grueso se transformó en el cuerpo de químicos, físicos y médicos tal y como los entendemos en la actualidad. En efecto, la investigación física y química pura y dura había dado frutos. Frutos vulgares, claro, pequeñas consecuciones por aquí y por allí, nada comparable a lo fastuoso y lo trascendente, pero contante y sonante al fin y al cabo. La perspectiva filosófica que se abría ante la Alquimia original, su afán por conocer los misterios últimos más allá de lo sensible, su mirada holística, se había desvanecido, ante un afán cada vez más parcial, tecnológico y utilitarista. Ahora sólo quedaba estrechar las miras, especializarse, y no levantar mucho la imaginación por encima de la mesa de laboratorio. Esa degradación de categoría, desde las alturas filosóficas y religiosas capaces de cambiar el alma de la Humanidad a través de la transformación de la propia, hasta las científicas, que sólo pueden aspirar a cambiar el envoltorio externo, es una resignación para el espíritu. Jung llamaba a estos procesos “restauración regresiva de la personalidad”. Aunque siempre hay almas conformistas, la distancia entre la Alquimia y la Química es algo así como la que hay entre Planck y un catedrático de Física numerario. Sin embargo, esta situación fue muy suavizada por la Filosofía que, vocera del espíritu de la nueva época, le dio el espaldarazo definitivo a la Ciencia. Entonces la ocupación científica se convirtió en una de las de más alta dignidad en el Nuevo Mundo, y muchas personas carentes de facultades para especulaciones más profundas pudieron sin embargo pasar a estrechar filas en el cuerpo de la nueva institución científica. Así como la Iglesia siempre dio trabajo a muchas personas carentes de virtud y santidad, la Ciencia también acoge en su seno, dignificándolos, a muchos pensadores mediocres. No olvidemos que la Ciencia es mucho más democrática que la Alquimia.
Como anuncié, éste es el mismo recorrido que conduce desde el imperio de la metafísica medieval al olimpo de la diosa razón de la edad moderna. En el momento en que se declara prohibida la Alquimia los símbolos cristianos ya están profundamente desgastados, cada vez dicen menos a la inspiración y por lo tanto al intelecto. El literalismo triunfante en la cristiandad desde Nicea se había traicionado a sí mismo: ni Dios había cumplido su promesa de regreso, ni la Ciudad de Dios había sido instaurada en la Tierra. Más bien, las epidemias, el hambre, la guerra de aquel siglo parecían demostrar justo lo contrario. Durante mucho tiempo al espíritu inquisitivo humano le había bastado con los contenidos que ofrecía la Religión para alimentarse, desde la modesta curiosidad del hombre de campo hasta la avidez de los pensadores más grandes. Contrariamente a lo que suele opinarse hoy día, no se reprimía sistemáticamente el conocimiento científico, pues no había necesidad, ya que, más bien, ante él existía una universal indiferencia. No había en realidad nada importante que rechazar en este sentido. Estamos en otro paradigma. El erudito medieval eclesiástico (esto es un epíteto), por ejemplo, sabía tan bien como Eratóstenes que la tierra era redonda. Pero cosas así le importaban poco a él, y absolutamente nada al pueblo llano. Estaban pendientes de algo más…rotundo. Hoy nos resulta incomprensible que no exista en una sociedad curiosidad científica, pero eso es porque la nuestra, sin Ciencia, no tiene nada que llevarse a la boca. Tal era la autosuficiencia que sostenía al paradigma vigente que, como esbocé más arriba, justo antes del derrumbamiento definitivo de la credulidad platónica de nuestra sociedad se produjo un giro oficial hacia el racionalismo científico, avalado por eminentes filósofos que van desde Abelardo a Tomás, mediadores en la disputa encarnizada entre nominalistas y universalistas, con la esperanza de que las ciencias ayudaran a revigorizar la fe haciendo demostración de realidades sagradas. Ockham pone punto y final a esta corriente, con ello al paradigma platónico cristiano y al espíritu de la Edad Media, diferenciando de un modo tajante el conocimiento a través de la razón, que sólo puede ocuparse de cosas cercanas, del Dogma de fe. El barco definitivamente se hunde. La brillantez intelectual se aleja del clero, buscando nuevos nortes cada vez más laicos. La Iglesia, como institución, aún perdurará, pero la suya desde entonces es la historia de un gigante decadente, una entidad descabezada en déficit de credibilidad que va a estar cada vez más en el punto de mira crítico de su sociedad, sólo alentada por el apoyo del costumbrismo y la superchería popular, que aún a veces la harán parecer revitalizada. Como anécdota sincrónica significativa, podemos decir que el derrumbe del paradigma epistemológico cristiano queda sellado con la caída de Constantinopla en 1453. “In hoc signo”, realmente ya nadie vence más.
Esta es la cuna donde nacen los directos antecedentes de la Filosofía de la Ciencia que nos embarga hoy. En realidad debería usar la expresión que usa abiertamente la Historia: renace. El renacimiento de esta epistemología no va más allá ni es un avance superior a aquel paradigma bajo el que reflexionaron y descubrieron Tales de Mileto, Arquímedes o Euclides. La idea de renacimiento, la evidencia de renacimiento, nos conduce inexorablemente a una sospecha alrededor de lo cíclico en la evolución de los paradigmas gnoseológicos, es decir, de la cultura en general. Esto choca frontalmente con la percepción que tiene el paradigma platónico, o aristotélico, de sí mismo, como lugar en la Historia, cuando está firmemente aceptado por una sociedad: siempre está seguro de ser una etapa superior, un avance progresista, un “esto es lo más”. Hoy sabemos que el mito cristiano no es similar, sino prácticamente idéntico a las mitologías precedentes históricas. Para el cristiano, el advenimiento del Cristo es un hecho único en una historia lineal. Para ser un hecho único, adolece de demasiada repetición. Auguste Comte, nuestro positivista favorito, tenía la concepción de que el progreso epistemológico de la civilización es lineal y que el paradigma científico es la cúspide de su evolución, a la que nuestra Era por fin había llegado. Pero en una concepción cíclica de la Historia cultural, estos juicios sobre lo que está por delante, o por encima, no tienen demasiado sentido. En un ciclo, como en el Uroboros, lo que está delante luego está detrás.
Suelo decir que si la Historia no hubiera girado otra vez hacia el paradigma mítico hace dos mil años hubiéramos llegado a la Luna en el siglo IV. Los avances de la ciencia justo antes de la era cristiana eran evidentes a toda su sociedad. El investigador era popular. No más que por las promesas de desarrollo militar, los poderes fácticos deberían haber amecenado, como hacen hoy, al paradigma científico, y haber creado estrategias políticas que garantizaran su continuidad frente a las oscuras fuerzas míticas que poco a poco lo desplazaron de su lugar. Pero es que, además, estaba en juego algo que a nosotros nos parece consustancial en una sociedad: el crecimiento tecnológico en aras de un mayor bienestar. ¿De dónde obtenía el poder esa fuerza avasalladora que se impuso incluso a evidentes ventajas políticas y sociales?
En 1968 el tópico “la imaginación al poder” se extendía por nuestras calles. En realidad la imaginación jamás dejó de ostentar el último y primer poder. La categoría arquetípica, las fuentes de la imaginería creativa, están siempre detrás del arte, la filosofía, la ciencia y el amor. Lo que antes se llamaba metafísica, y en las eras científicas es considerado como irreal, en realidad se trata de la experiencia viva con la Imagen Primigenia, que se escapa tan lejos de la crítica de la razón porque está más allá de su abanico de acción. Pertenece fundamentalmente al ámbito de lo Inconsciente, como decimos hoy de este modo tan inocuo para que el paradigma no se espante, e inconsciente es precisamente el ámbito que el pensar voluntarioso y aplicado no habita. Atención al sustantivo: experiencia. Esto quiere decir que aunque su ámbito habitual sea inconsciente también son capaces de cierta concienciación. Si así no fuera sólo existiría una historia lineal del empirismo y jamás habríamos oído hablar de un Platón. Desde la conciencia el contacto se lleva a cabo de manera siempre intuitiva, y la intuición produce juicios a priori, exactamente igual a como lo hace la sensación. Tan absurda para la razón es la existencia de la serpiente como la del Uroboros, pero los criterios de razonabilidad no son un problema de la Creación. Que la falsabilidad de la existencia del Uroboros sea muy problemática y la de la serpiente no tanto es un problema del Método, no del ser o el no ser. No necesitamos acudir a argumentos ontológicos, donde sólo la intuición apoya a la intuición, ni a ninguna otra clase de petición de principios. Contrariamente a los argumentos de Ockham, la intuición no está opuesta a la razón, sólo se lleva mal con la sensación, la experiencia sensorial; es decir, no tenemos por qué divorciar definitivamente el mundo de la metafísica del pulido, la crítica y la consideración de la razón. La Teología tiene legitimidad, como ciencia sobre lo divino. Lo metafísico no es palpable, pero no es intangible. Imágenes, imaginación, son términos muy expresivos alrededor de un concepto tan inmediato como es la visualización. A veces incluso un sueño, una visión, que son impresiones que quedan registradas en la retina de la percepción interior, apoyan a la pura intuición. A veces esos pequeños milagritos, o no tan pequeños, que son las sincronicidades. Y a veces incluso se cumplen los sueños dorados cristianos en el milagro deconstructor del fenómeno paranormal, donde lo Psicoide se expresa de un modo explícito. En cualquiera de los casos, la intuición y la razón no sólo pueden, sino que deben ir de la mano porque es totalmente legítimo que ocurra así. De hecho, aunque el filósofo no lo sepa, él lo es porque en su ser las dos gigantescas funciones no saben otra cosa que hacer el amor entre sí.
Por supuesto que una civilización aristotélica siempre va a tener la impresión de que los pensadores platónicos padecen de algo así como una tara intelectual. ¿Cómo no ven lo evidente? El mundo está ahí, y esa es la realidad, y los sueños, sueños son…Aristóteles hubiera criticado con mucha más saña a Platón, si no lo hubiera conocido en persona, tomando buena cuenta de la talla intelectual de su maestro. Pitágoras, Russell, Hume, Aquino, el Newton alquimista, el Newton físico… ¿Quién es más listo que quién? Por contra, a los pensadores platónicos siempre les parecerá muy estúpido que alguien se tome la molestia de extraer complejísimas fórmulas sobre el comportamiento de un objeto, y describir al sujeto con algo tan lacónico como “observador”.
Las reflexiones de Kekulé que traje a colación antes son la piedra angular de todo lo que ahora trato de decir. Él nos alienta a soñar, como fuente preciosa de conocimiento verdadero, pero sólo si luego somos hábiles y diligentes en la ardua tarea del análisis, la inducción, la inferencia y la deducción. Si esto servirá como paradigma de una nueva forma de entender la ciencia natural, lo veremos. Pero ya es el “ABC” de toda filosofía metafísica seria…y de la psicología profunda.